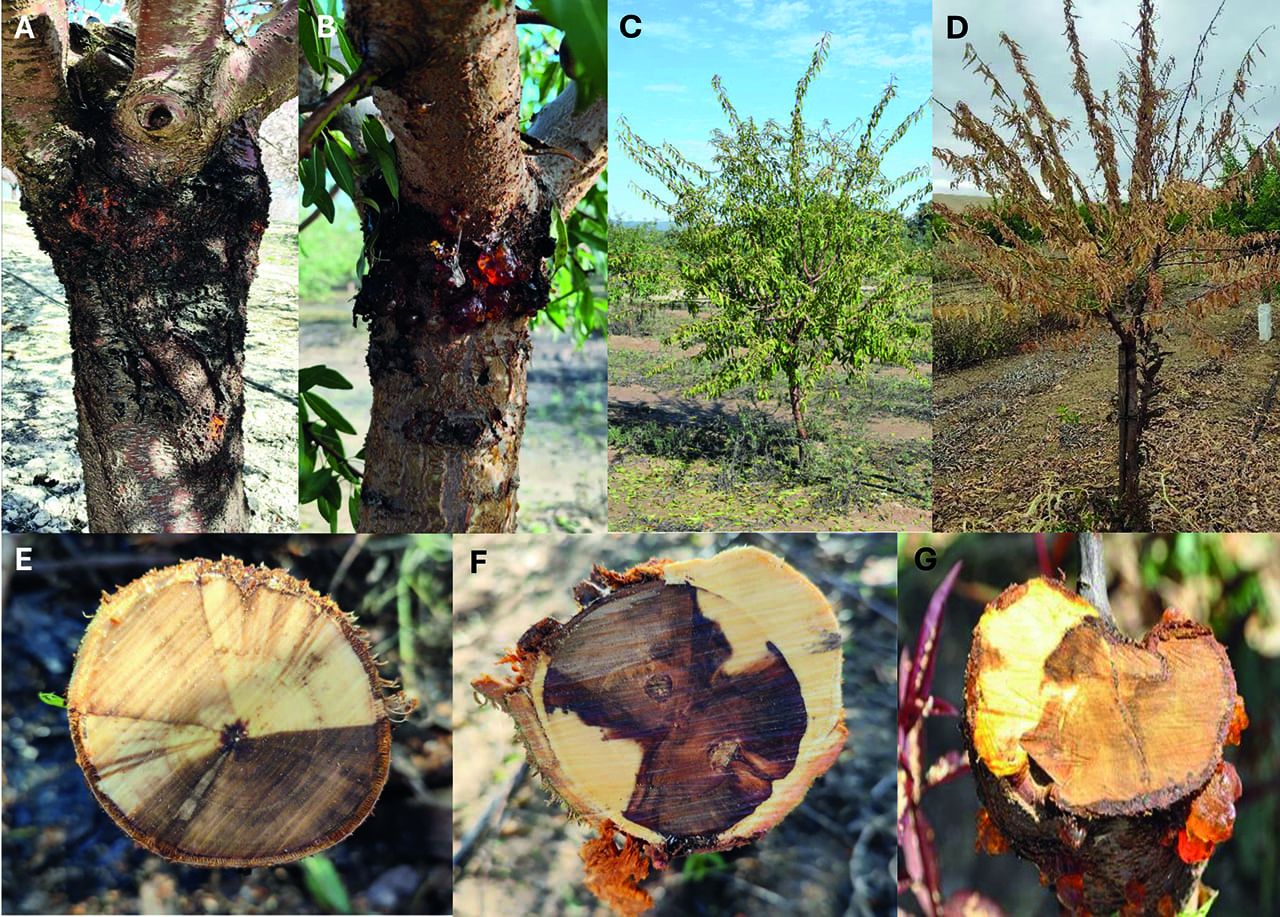Oficina de San Isidro en Camboya
Al entrar en la llamada “Oficina de San Isidro” un póster de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (hoy llamada Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) preside la sala de reuniones. Su lema Sine agricultura, nihil (sin agricultura nada), viene a expresar el quehacer diario de esta pequeña comunidad. Hay una mesa cubierta de antiguos planos de la granja que hacen la función de hule y, sobre ella, una tetera humeante con una infusión de jengibre y lemon grass recién cortados recibe cada mañana a los granjeros.
Técnicos para afrontar los retos futuros
En este pequeño espacio coexisten dos mundos que se dan la mano: el de los granjeros tradicionales, nacidos antes de los años 90 y el de los jóvenes estudiantes de agricultura. Los estudiantes, que cuentan con una sólida base teórica, son conscientes de los nuevos retos a los que se enfrenta la agricultura en Camboya: frecuentes sequías, olas de calor que afectan a los rendimientos en cosecha, pérdida de suelo fértil, inundaciones periódicas, fuegos sin control, monocultivos, abuso de productos químicos como los que originan la contaminación por nitratos, etc.
La voz cantante de las reuniones suele llevarla Kimhien Him, una joven de 29 años graduada en desarrollo rural y ecología, que es la responsable del suministro de arroz a los proyectos sociales asociados en la ciudad de Battambang. La infancia de Kimhien no parecía nada prometedora hasta que, por suerte, pasó a ser beneficiaria de la misión de Monseñor Enrique Figaredo, actividad promovida mayoritariamente por la ONG SAUCE desde España y el apoyo de sus voluntarios en terreno.
Del mismo equipo forma parte Pu Lhom, un veterano de 57 años (considerado ya un abuelo en Camboya), superviviente del genocidio jemer y líder del grupo en defensa de los agricultores del pueblo. Pu Lhom es un vivo ejemplo de superación del trauma y de las secuelas presentes tras el régimen jemer: adicción al alcohol, al juego y a las drogas e incluso la práctica habitual de violencia contra las mujeres. Muchos camboyanos sucumbieron a este régimen de terror, pero Pu Lhom optó por buscar apoyo en las dinámicas comunitarias y de trabajo que han dado un nuevo sentido a su vida, ajena a la tónica general del mundo rural.
Reconstruyendo la agricultura en Camboya
Han transcurrido más de 40 años desde que terminara el régimen de los Jemeres Rojos, pero las consecuencias del genocidio aún perduran. Los jemeres rojos implantaron entre 1975 y 1979 un régimen de terror en el que más de 1,5 millones de personas perdieron la vida, y en el que, según datos del Banco Mundial, fueron asesinados el 75% de profesores, el 96% de los estudiantes de universidad y el 67% de los estudiantes de primaria y secundaria. Su odio a los intelectuales y su aspiración a una sociedad totalmente agrícola les hizo abominar la educación. La desaparición de profesores y alumnos paró en seco el desarrollo del país y tuvo efectos devastadores sobre Camboya, pues la dejó privada de especialistas como maestros, médicos o ingenieros, situando su esperanza de vida media en los 19 años a finales de 1977. Actualmente, aunque la calidad de vida sigue siendo muy baja según parámetros de la ONU, se trabaja con ahínco en la formación de las nuevas generaciones, persuadidos por la idea de la superación de la pobreza.

En general, se trata de reuniones muy intensas desde el punto de vista emocional, aunque nunca se pierden las buenas costumbres: no se levanta la voz, no se insulta ni se hacen gestos ofensivos. Por el contrario, todos se escuchan con respeto e incluso, a veces, los agricultores más mayores asumen el riesgo de aplicar recursos propios de la agricultura más innovadora y, en contraposición, las nuevas generaciones se enriquecen con la sabiduría y experiencia de los métodos tradicionales. El equipo debate temas como la selección de semillas (variedades locales con mayor resistencia a sequías e inundaciones), la implementación tecnológica (destaca la utilización de sembradoras de precisión), los nuevos tratamientos ecológicos, la eliminación del laboreo (que ayuda a la reducción de la huella de carbono y el consumo de gasoil) o la alternancia de cultivos (como arroz con judía mungo, Vigna radiata fabácea, que ayuda a la fijación de nitrógeno como fertilizante verde). El equipo discute para, entre todos, elegir la opción más acertada, pues se es consciente de que cualquier error en la toma de decisiones puede poner en peligro la alimentación de todo un año de una explotación familiar.
Innovación agraria desde la tradición
En cuestiones de desarrollo, a la hora de enseñar un nuevo método o práctica de siembra lo primero que hay que hacer es armarse de paciencia, dar tiempo al tiempo y asumir que se trabaja con agricultores que han nacido en Camboya, cuyos padres y antepasados cultivaban de un modo distinto al actual y que vieron cómo cualquier atisbo de innovación agraria se desechó durante el régimen jemer.
Los integrantes del equipo buscan fomentar la educación e implementación de nuevas técnicas que mejoren la producción y frenen la rápida desertización que está sufriendo el país. Para ello, la formación en el manejo de químicos es básica, sobre todo en lo que se refiere a la protección del agricultor. Hay que evitar riesgos como la aplicación de químicos sin las debidas cautelas: lo habitual es ver al campesino, con su mochila pulverizadora, trabajando contra el viento y apenas cubierto por un pantalón de chándal falso de algún equipo de fútbol europeo. Desde el proyecto también se promueve el control integrado de plagas: aplicar los tratamientos justos y necesarios para evitar al máximo posible el daño de una plaga en el cultivo.

Todo cambio tecnológico repercute directamente en las relaciones sociales. Las nostálgicas escenas de campesinos cosechando con la hoz y ataviados con sus característicos sombreros de paja han sido una fuente de inspiración para bailes y cantos del folclore. Algo muy distinto sucede hoy en día, cuando lo habitual es ver a un solo campesino escuchando la radio mientras conduce una cosechadora.
La adaptación al cambio climático desde la gestión de datos
Durante estos últimos seis años el equipo ha aprendido la importancia de la adaptación al cambio climático y de implementar la toma de datos en las tareas rutinarias de una explotación agraria modelo. Simplemente analizando los datos de este pequeño período de tiempo se observa claramente cómo las lluvias se concentran más al principio y al final de la estación húmeda. Esto supone una verdadera catástrofe para el ciclo tradicional de arroz, ya que implica perder el cultivo a mitad de temporada por sequía. Una forma de adaptación es retrasar la siembra tradicional a julio, evitando que la planta sufra estrés hídrico. Este simple consejo puede ayudar a la seguridad alimentaria de toda una comunidad en el medio rural.
Cambiar las costumbres ancestrales nunca ha resultado fácil. Al equipo se ha incorporado gente muy joven, aunque bien formada y con experiencia, que lleva ya tiempo demostrando que sus ideas y proyectos mejoran los resultados de la agricultura. Lo demuestran cosecha a cosecha, poniendo en práctica técnicas de rotación de cultivos, cambios de ciclos, utilización de semillas de nuevos productos que ni por asomo pensaban que pudieran sembrarse y ser rentables, respetando siempre a la madre tierra y aprovechando lo mejor de las costumbres antiguas; en definitiva, introduciendo nuevas técnicas para optimizar la productividad y el cuidado de los campos y, principalmente, el de las personas.
Las tareas del campo, una ventana de esperanza
Para terminar la reunión del equipo de desarrollo agrícola de Tahen se repasan las actividades de la semana y, a las 8:30 en punto, como cada lunes, finaliza la reunión con una sonrisa de despedida, tras la que cada uno vuelve a sus tareas en el campo pensando que algo está cambiando en Camboya.